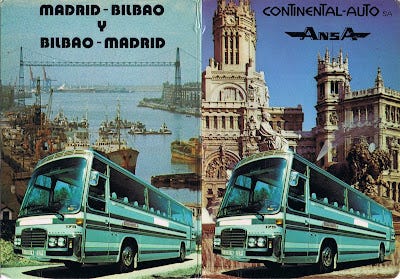La gran diferencia entre “bus” y “coach” y cómo afecta a España
En el que sacamos el libro infantil de la recámara para discutir por qué la apertura del autobús de larga distancia no es un problema para nadie aunque el monopolio malsano os llene de saliva la oreja
Un amiguete me envió ayer un link sobre la apertura del mercado del autobús en Reino Unido que le preocupaba, con mucha razón. Y es que la organización Friends of the Earth habla del desplome de las redes de transporte en autobús en el país vecino tras la liberalización británica. Y mi colega, que me aprecia, se preguntaba cómo encaja esto con mis arduos esfuerzos por abrir el mercado de larga distancia en España. Le agradecí mucho que me abriese la puerta al debate, aunque sólo sea porque todo esto me sirve para explicar una diferencia que en Reino Unido es puramente semántica y que en España ojalá lo fuese. Y es que yo no pido, ni pediría, la apertura de lo que en Reino Unido llaman “bus”. Creo que lo que hay que abrir es lo que llaman “coach”.
Como ciudadano, me parece disparatado abrir el autobús urbano a la competencia. Y sólo se me ocurría abrir algo de suburbano si me convenciesen mucho de la conveniencia de hacerlo. Porque soy de Móstoles y, por lo tanto, además de hijo de mi madre soy un hijo de la Blasa -hoy propiedad de Arriva (recién vendida al fondo Squared Capital)-.
El autobús urbano y suburbano, a mi juicio, requiere de una planificación muy concreta y de subvenciones, preferiblemente en el marco de consorcios de transportes a la española. En mi humilde opinión, no creo que se pueda garantizar el derecho a la movilidad colectiva y sostenible sin redes planificadas por unas autoridades que cobran impuestos y los utilizan precisamente para estas cosas.
Pero, en cambio, sí me paso el día intentando abrir el “coach”, en definición británica. Un modo de transporte que está diseñado para viajes de larga distancia, que ya está abierto a la competencia en líneas internacionales, y que tiene un potencial de crecimiento gigantesco.
En Reino Unido, Flixbus ha duplicado su red de “coach” en el último año, por poner un ejemplo. Y nuestro principal competidor también ha crecido y no deja de anunciar alzas en el número de usuarios que mueve cada año y aumento de rutas. Como digo siempre, la larga distancia (“coach”) está pensada para llevar a la abuela a ver a sus nietos, no para llevarla al hospital. Para el hospital están los servicios que deben ofrecer, con apoyo de los impuestos, los municipios y las autonomías.
La larga distancia es un modelo que tiene mucho que ver con el de las aerolíneas, la competencia ferroviaria (con las ventajas que ha traído a los usuarios) y la experiencia de viaje, no la de conexión para acceder a servicios básicos. Cada vez que alguien habla de que perderá conectividad y no podrá ir al colegio porque una autonomía ha tenido que asumir una competencia y ha renunciado a hacerlo, que nadie acuse al Estado. Porque no es su responsabilidad. El bus de larga distancia es de los poetas que viajan en Greyhound a otra ciudad para después cantar sobre ello. Es el transporte de los viajeros, los aventureros, quienes viven lejos y quienes quieren colaborar en un mundo mejor.
Estos servicios en España no están ahora mismo abiertos a la competencia, a diferencia de lo que sucede en la Europa más civilizada. La historia es sencilla. Simplemente se entregaron concesiones a la franquista a un puñado de empresas utilizando un sistema iniciado por Primo de Rivera. Para no complicarse, el modelo se consolidó de forma grosera con una ley de 1987, de cuando Sam Altman tenía dos años y no tenía móvil ni Niles Crane.
Ahora tenemos concesiones caducadas que se fueron vendiendo unos empresarios a otros hasta consolidar un monopolio malsano que, durante años, fue como una balsa. Un modelo que vive de gestionar la miseria, impedir que crezca el autobús regular de larga distancia, dar alas al coche compartido y cobrar precios estratosféricos a los usuarios vulnerables. Un grupo cuyo origen probablemente se remonta a las monterías de Jaume Canivell en ‘La escopeta nacional’.
El sistema en España funciona mediante un modelo de pagos cruzados y concesiones caducadas por el que las operadoras ofrecen servicios carísimos en las rutas más rentables y escamotean otros a las zonas rurales, muchas veces invadiendo competencias autonómicas. ¿Y por qué no protestan las autonomías? En parte, porque les ahorran cubrir ellas ciertos servicios, lo que les permite también decir que no suben los impuestos. ¿Y por qué no protestan las empresas pequeñas? Porque viven de las sobras que les reparten en forma de refuerzos y quejarse implica castigos inmediatos. Puño de hierro en guante de seda. PEC, que dicen los jóvenes.
Como soy de la opinión de que el modelo actual impide que el autobús de larga distancia, el “coach”, ocupe el lugar que se merece en la movilidad colectiva, también creo que con unos pocos ajustes y colaboración con las Comunidades Autónomas se crearía un negocio mucho mayor que el actual, y que simplemente con los impuestos de toda la actividad económica generada podría cubrir las rutas de larga distancia que pudiesen considerarse no rentables. Porque, además, el precio de cubrir los servicios estatales que nadie más prestaría, que son menos de los que la gente piensa, sería muy bajo. Según la CNMC, de 45 millones al año. En ferrocarriles, el Estado invierte más de 1.400 millones al año.
Así, recordad amiguitos las diferencias entre “coach” y “bus” cada vez que el monopolio os intente comer la cabeza con sus movidas de la “competencia por el mercado”, que en román paladino sólo significa “mantener el control para siempre”.
Pero que nadie se preocupe demasiado, que el “coach” sólo lo usan los pobres, los trabajadores, y los jóvenes con conciencia medioambiental. Mujeres en su mayor parte. ¿Y a quién le importa esa gente? Sí, lo digo con ironía. Pero con o sin ironía, la respuesta, hasta ahora, ha sido “a nadie”. A ver si cambian las cosas.